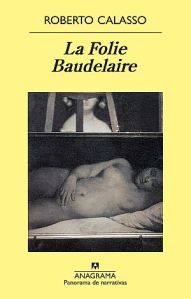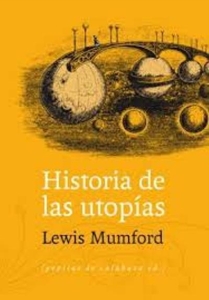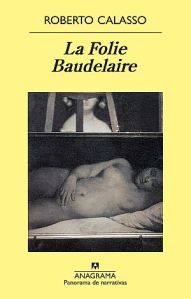Roberto Calasso
Dicen que el sueño es un presentimiento o un arrebato espiritual, un sueño pude ser la alegoría de las ideas en gestación o sólo un mensaje que ha de explicarse por sí mismo, cuando la fantasía busca asideros en su luminosa irrealidad. Borges lo veía de esta manera: “Tenemos esas dos imaginaciones: la de considerar que los sueños son parte de la vigilia, y la otra, la espléndida, la de los poetas, la de considerar que toda vigilia es un sueño” (Siete noches).
A través de una misiva, Charles Baudelaire le relató un sueño a otro Charles, Asselineau, que presagiaba la aventura estética del espíritu parisino y, a su vez, definió el diálogo intelectual entre la plástica y la literatura del siglo XIX. El sueño de Baudelaire, críptico, extraño, orgiástico, exuberantemente divertido, pudo ser una magnífica ficción surrealista: a las tres de la mañana, Baudelaire se encuentra con Castille, quien tenía que hacer unos recados, y ambos trepan a un coche de punto. Baudelaire debía entregar un libro suyo, de reciente aparición, a la Madame de un burdel. En la mente del poeta, se aloja la idea de aprovechar el viaje para fornicar con una puta, pero la experiencia ha de tornarse incómoda, extraña: antes de entrar al prostíbulo, Baudelaire advierte dos detalles escabrosos. Su pene cuelga por una abertura de la bragueta y va descalzo. El paroxismo adquiere mayor intensidad cuando pisa un charco al pie de la escalera.
El espacio al que ingresa el poeta es una especie de laberinto conectado por varias galerías. Ahí las chicas conversan con los parroquianos, algunos individuos matan el tiempo como suele suceder en los gabinetes de lectura. Las paredes de cada recinto están colmadas de dibujos, miniaturas y pruebas fotográficas, muchos de ellos dedicados a aves de plumajes coloridos. Baudelaire se tranquiliza al reparar en que, mágicamente, ha recuperado los zapatos.
Aquella vastedad gráfica en los muros, le hace pensar que un decorado de esa naturaleza sólo podía responder a los intereses artísticos del periódico Le Siècle, cuya perspectiva se reflejaba en la aspiración por instaurar un gran museo de medicina.
No obstante, de entre todas las piezas, destaca una figura viviente sobre un pedestal. Se trata de un monstruo nacido en esa casa. Aunque no es feo, como refiere Baudelaire a Asselineau, su morfología resulta alucinante: luce un rostro gracioso y bronceado, tipo oriental. De su cabeza emerge un apéndice color rosa verdoso, como una inmensa serpiente de caucho, que debe enroscarse en los miembros para poder caminar. El monstruo le dice a Baudelaire que su función consiste en permanecer en el podio, para la contemplación de la clientela. Y aunque no está del todo insatisfecho por ser parte del museo, el mayor problema radica en que debido a su tamaño, todas las noches comparte la mesa con una chica alta y esbelta.
Baudelaire no se atreve a tocarlo. Sólo se limita a escuchar su patética historia, cuando despierta súbitamente por el ruido que Jeanne Duval, su mujer, hizo al arrastrar un mueble.

Baudelaire por Gustave Courbet
Este sueño gravita o, mejor dicho, es el hilo conductor del asombroso libro de Roberto Calasso La Folie Baudelaire (2011), una inclasificable obra maestra como el resto de su bibliografía, La ruina de Kasch, Las bodas de Cadmo y Harmonía, Ka, K. o La rosa de Tiepolo, genuinos anfiteatros de clarividencia intelectual, donde el italiano ha desentrañado los misterios de la divinidad, la inspiración y el arte, a través de un oceánico periplo por las vidas, la inquietud creadora y la excelsa producción de pintores y poetas, esos seres cuya mirada nos recuerda que hemos perdido al paraíso.
La Folie Baudelaire es un amplio itinerario donde Calasso recupera una intuición plural: de Ingres a Delacroix y Chopin, de Degas a Manet, Gautier, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, Saint–Beuve, Balzac, Flaubert, Proust, d’Aurevilly y Bourget, en cuyo centro palpita la ubicua presencia del autor de Las flores del mal, cada página condensa un instante que se asume eterno, el soplo del que fluye la genialidad con todas sus certezas. Folie, recuerda Calasso, era “lugar de caprichos y voluptuosidades” pero, también, “asilo de seres perdidos en la desolación de una tierra en la que sólo se puede ser chamán o exiliado o lo uno y lo otro a la vez”. Folie, vocablo francés que consigna a la locura, para Saint–Beuve era el quiosco raro, hecho de marquetería, que Baudelaire se construyó a sí mismo para gozar la exquisitez de los paraísos artificiales y mirar hacia la punta extrema de la Kamchatka romántica.
“¿Qué es la vida literaria sin una cadena de complicidades?” La pregunta que plantea Calasso prefigura el ánimo de su fascinante recorrido. La connivencia se halla en la rudeza con que tratan a Ingres los partidarios de Delacroix (Baudelaire incluido) y la conmiseración urdida por el respeto que Delacroix siente por Chopin; el contubernio por el “polen de la carne” entre Mallarmé, Degas, Manet y Renoir; la alianza imperceptible de la Décadence y la Modernité, exaltada por el propio Baudelaire al proclamar al ilustrador Constantin Guys como el máximo exponente del naturalismo y la belleza en Le Peintre de la vie moderne o la confluencia simbólica y remota que Nietzsche descubrió en una lectura casual. Calasso observa: “Contrariamente a lo que afirman los diccionarios, décadence es palabra alemana, o al menos sólo asume su pleno significado cuando se la traspone a la prosa alemana. Eso es lo que sucedió cuando Nietzsche la encontró, en 1883, leyendo el ensayo de Paul Bourget sobre Baudelaire. En esas páginas se encuentra la definición de qué es «un estilo de decadencia», líneas que tendrían una vasta descendencia, aunque Bourget fuera olvidado o citado solamente como novelista para señoras: «Un estilo de decadencia es aquel en que la unidad del libro se descompone para dejar paso a la independencia de la página, donde la página se descompone para dejar paso a la independencia de la frase, y la frase para dejar paso a la independencia de la palabra.» A partir de entonces Nietzsche tendió a sustituir por décadence el término alemán Verfall, hasta hacer repicar obsesivamente aquella palabra en la prosa extrema de Ecce homo. Ya en 1886, en una carta a Fuchs, Nietzsche escribía: «Ésta es la décadence: una palabra que, entre gente como nosotros, obviamente, no es una condena, sino una definición.»”
Calasso sigue meditando: “El décadent resulta cercano al fetichista: celebra el triunfo de lo idiosincrásico, se opone a que su singularidad sea absorbida por un todo”, y esta aseveración revela su propio estilo: La folie Baudelaire se descompone en vastas independencias como metáfora de la Exposición Universal. Ahí transita un Baudelaire que propone citas clandestinas a su madre Caroline en el Louvre; un Baudelaire cautivado por la bêtise poética y la bohème que ama por superstición; un Baudelaire visionario, testigo de la transformación de todo un siglo pues, tiene razón Calasso, “escritor es precisamente el que sabe captar todo a la letra”, incluso el sueño ajeno.
Para entenderlo mejor, recordemos lo que escribió el poeta Charles Simic: “El sueño más antiguo que se haya registrado, según se sabe, es contado por una mujer, la supervisora de un palacio en Mesopotamia, quien en su sueño entra a un templo y descubre que las estatuas se han desvanecido al igual que la gente que las veneraba. Para Calasso, la literatura es el guardián de todos esos espacios rondados por fantasmas”, y en La Folie Baudelaire se reúnen decenas de espectros y pinturas que, tal vez, alguien soñó en 1821, el año en que nacieron dos genios capitales: Charles Baudelaire y Gustave Flaubert.